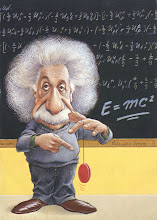1. EL PLANETA DESAPARECIDO
Hace tiempo que los astrónomos han observado discrepancias en las
órbitas de los gigantes gaseosos de nuestro sistema. En particular, se
ha observado que contradicen muchos de los modelos que tenemos para
explicar la “infancia” del Sistema Solar. Y de aquí (y de muchas otras
pruebas), es de donde sacan una conclusión bastante sorprendente: en
algún momento del pasado, existió un planeta más formando parte de nuestro sistema.
El planeta en cuestión, conocido como Tycho, se encontraría a
miles de millones de kilómetros de Plutón, en una región a la que
apenas llega ya luz solar. Su órbita sería además marcadamente elíptica,
llegando a tener un periodo de traslación de varios millones de años. Estos dos detalles son los que harían que, si bien se ha propuesto su existencia, no se tienen pruebas de esta.
2. LA SUPERFICIE MARCIANA
A pesar de que últimamente el planeta rojo copa gran parte de los
titulares relacionados con astronomía y ciencia en general, no suelen
llegarnos muchas imágenes de su superficie. Pero algunas de las que
llegamos a apreciar nos muestran detalles verdaderamente interesantes,
como por ejemplo, los Diablos de polvo: el equivalente marciano de los tornados.
Lo más interesante de estos es que suelen aspirar la mayor parte de la
capa exterior de óxido de hierro (el rojizo material que da al planeta
su característico color), dejando al descubierto el color grisáceo del
basalto que se encuentra justo debajo.
3. LLUVIAS DE DIAMANTE Y OCÉANOS DE CARBONO
Algunos planetas gaseosos, a pesar de encontrarse en nuestro propio
sistema, esconden algunos secretos sobre su superficie y sus
condiciones. Se cree que Neptuno y Urano, por ejemplo, tienen enormes
océanos de carbono líquido, según indican las bajas temperaturas y la
alta concentración de carbono de los planetas. Además la cosa no queda
ahí, porque en estos océanos habría flotando pequeños pedazos de
diamante, que también se sospecha que pueden caer al planeta como si de
lluvia se tratase.
4. ESTAMOS RODEADOS DE MATERIA OSCURA
la materia oscura es uno de los mayores misterios de
la ciencia actual. Conocemos parte de su supuesto comportamiento, pero
nos falta la parte matemática que nos permita demostrar científicamente
que realmente es así y que represente lo que se observa en la realidad.
Sabemos, por ejemplo, que es la materia oscura lo que mantiene unidas
galaxias y sistemas, sin excepción. Es decir, que también es lo que
mantiene unido el Sistema Solar, y eso lo saben bien todos aquellos que
trabajan con tecnologías espaciales: se ha observado repetidas veces que
al mandar satélites o naves al espacio, su velocidad orbital cambia
inexplicablemente mientras están acercándose o alejándose de la Tierra.
Esto puede explicarse si, según se cree, la Tierra está rodeada de un
enorme halo de materia oscura, casi tan grande como Júpiter.
5. TITÁN TE DA ALAS
Titán, una de las lunas de Saturno, sería el escenario perfecto
para un anuncio de la famosa bebida energética Red Bull. Y es que su eslogan
vendría que ni pintado en un lugar en el que podríamos, literalmente, volar.
Esto se debe a la poca gravedad que hay en la superficie, sumado al
hecho de que la presión atmosférica es muy baja. Por esto, si trajéramos
un par de alas a Titán y las agitáramos cual pájaro, conseguiríamos
alzar el vuelo.
6. MARTE, EL ROBA-SATÉLITES
Marte, como todos sus vecinos de sistema, tiene satélites naturales
que orbitan a su alrededor. Algunos tienen unos pocos, como la Tierra, y
otros tienen suficientes como para dar y vender, cómo Júpiter que tiene
nada más y nada menos que 67. La cosa es que la de los satélites de
Marte tiene una historia curiosa: fueron “robados”.
Fobos y Deimos (que así es como se llaman) no son lunas uniformes y
prácticamente esféricas, como las de la mayoría de planetas, sino que
son dos asteroides que se desviaron y, atraídos por la fuerza
gravitatoria del planeta rojo, quedaron atrapados en su órbita.
7. EL CAMPO MAGNÉTICO DEL SOL ESTÁ A PUNTO DE INVERTIRSE
Es sabido ya que la actividad solar tiene ciclos periódicos de 11
años, que finalizan con la actividad llegando a su máximo justo antes de
que la polaridad magnética del Sol se invierta. Y es sabido también que es probable que esto ocurra muy pronto. Según
la NASA, a ello apuntan todas los datos recabados últimamente: con casi
total seguridad, el campo magnético del Sol se invertirá en los
próximos meses. Eso sí, por fatalistas que sean las predicciones
normales, no tenéis de qué preocuparos, lo más probable es que apenas
notemos el cambio.
8. MÚLTIPLES AGUJEROS NEGROS
A pesar de que muchas veces nos quedemos con el término más genérico,
“agujeros negros”, hay muchos y muy distintos.
Están, por ejemplo, los agujeros negros de masa estelar, que son los
más clásicos y conocidos: se forman cuando una estrella se queda sin
oxígeno para llevar a cabo la fusión nuclear con la que genera energía.
Para solucionarlo empieza a utilizar helio, lo que desemboca en una
inestabilidad química que puede terminar provocando un agujero negro.
Existen también los agujeros negros supermasivos,
que se forman cuando muchos agujeros negros normales terminan
uniéndose. Se cree que hay uno en el centro de la
Galaxia.
Y siguiendo con los tamaños, también están los micro agujeros negros:
casi del tamaño de un átomo y que podrían estar bombardeando la Tierra
constantemente. Aunque no hay de qué preocuparse: son completamente
inofensivos.
9. EL SOL PODRÍA CABER EN LA MAGNETOSFERA DE JÚPITER
Es bien sabido por todos que, en lo que a tamaño se refiere, ningún
planeta es capaz de superar al gigantón de Júpiter. Excepto, por
supuesto, el otro gigantón, el que nos da luz, calor y nombre a todo el
Sistema: el Sol.
Pero, aunque no lo supere en tamaño físico, no es así en su
magnetosfera. Y es que el campo magnético generado por Júpiter, el más
grande del Sistema Solar (y esta vez sí, superando incluso al de nuestro
astro central) es tan grande, que incluso el Sol entero cabe en su
interior.
10. TARDARÍAMOS 8 MINUTOS EN VER APAGARSE EL SOL
La velocidad de la luz es tan alta que muchas veces nos parece
incluso que sea instantánea. Y es que claro, ¿qué son uno/dos metros (la
distancia que puede haber entre un enchufe y tu televisor, o la
bombilla de tu flexo y tu escritorio? Esas distancias, viajando a una
velocidad aproximada de 300 mil kilómetros por segundo, se recorren en
un tiempo absolutamente despreciable.
Pero cuando pasamos a escala planetaria, 300 mil kilómetros es más
bien poco. De hecho, incluso la distancia de la Tierra a la Luna es
mayor. ¿Con qué nos deja esto? Pues con que la luz deja de propagarse
“instantáneamente” para que empecemos a notar retrasos en esta. Y esto
provocaría, por ejemplo, que si el Sol se apagase, nos seguiría
llegando luz durante 8 minutos, puesto que la luz que había emitido
antes de apagarse no nos habría llegado aún completamente.
Fuente: medciencia
 ,
,  .
. ,
,  .
.














 La Tierra
está mucho más lejos que Mercurio y no alcanza ni por asomo tales
temperaturas. Ni siquiera en los polos, donde hay 6 meses de noche
continua.
La Tierra
está mucho más lejos que Mercurio y no alcanza ni por asomo tales
temperaturas. Ni siquiera en los polos, donde hay 6 meses de noche
continua.